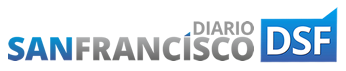¿Está madura la Argentina para salir adelante como país?
OPINIÓN – Por Eduardo Reina – Especial para DSF
La historia demuestra que los países que avanzan son los que logran consensos duraderos. Argentina, en cambio, se mueve entre la euforia de los triunfos y la furia de las caídas.
Argentina siempre se ha definido por sus pasiones. El fútbol nos dio ídolos inmortales: Maradona, Messi, Kempes. En el automovilismo brilló Reutemann; en el tenis, Vilas y Sabatini; y hoy Colapinto ilusiona en la Fórmula 1. Ante esas figuras, el país se alinea con facilidad, las convierte en bandera y las muestra al mundo con orgullo. Pero —y siempre hay un pero— a la primera derrota, al mínimo traspié, la admiración se transforma en crítica despiadada. Desde la comodidad del sillón, millones de argentinos “practican deportes, son economistas todoterreno, pero solo opinan desde el hogar viéndolo por televisión”, exigiendo perfección sin asumir compromiso. Esa actitud revela un rasgo profundo: somos una sociedad que celebra rápido y destruye todavía más rápido.
Por eso planteamos permanentemente esta reflexión: ¿estamos maduros para salir adelante como país?
Hoy la Argentina atraviesa una crisis que no se resuelve únicamente con un rescate externo ni con los dólares que puedan llegar desde Washington o de los organismos multilaterales. Aunque la inflación ha disminuido respecto al desastre heredado del kirchnerismo, de Alberto Fernández, Sergio Massa y de los años de populismo, el Gobierno ha preferido profundizar las grietas en lugar de cerrarlas. El discurso permanente de confrontación erosiona cualquier posibilidad de consenso. Y sin consenso, ningún país encuentra estabilidad duradera.
El oficialismo repite un patrón clásico de la política argentina: quemar puentes. Un día se insulta a Macri con un rosario de agravios; al siguiente, se evalúa reunirse con él porque la realidad política exige acuerdos. Se degrada públicamente a economistas, gobernadores, dirigentes y todo aquel que opine diferente, aceptando solo a quienes se someten al pensamiento único y fanatizado. Más tarde, se busca la ayuda de esos mismos actores para sostener la gestión. Ese vaivén no solo desgasta la credibilidad del Presidente, sino que deja a la Argentina con “poca soga” para tejer acuerdos tras las elecciones legislativas.
Un factor clave en esta encrucijada es Karina Milei. Su centralidad en la toma de decisiones responde más a un lazo de sangre que a un criterio de estadista. El problema no es la confianza fraterna, sino las dudas y sospechas sobre su rol en episodios recientes. Han sido semanas duras para Javier Milei: escándalos de corrupción, caída en la popularidad y hasta agresiones físicas en plena campaña electoral. A ello se suman el caso “Libra” y ahora las sospechas sobre José Luis Espert, primer candidato a diputado por Buenos Aires, señalado por haber recibido en 2020 un giro de 200.000 dólares de una organización bajo investigación. También quedó expuesto Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, despedido tras hablar de presuntas coimas vinculadas a la droguería Suizo Argentina.
La Argentina parece atrapada en un juego de pasiones cortoplacistas: celebra a sus ídolos y los destruye en la caída. La medida real de un país está en la capacidad colectiva de sostener proyectos más allá de las derrotas, de consensuar políticas mínimas que sobrevivan a los cambios de gobierno.
La historia ofrece ejemplos claros. En España, tras la dictadura franquista, los partidos de derecha e izquierda firmaron el Pacto de la Moncloa en 1977: un acuerdo económico y político que permitió estabilizar el país, contener la inflación y, sobre todo, abrir el camino hacia la democracia. En Sudáfrica, Nelson Mandela entendió que la única salida del apartheid era negociar con sus adversarios históricos, lo que derivó en un modelo de transición que evitó una guerra civil. En Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción se apoyó en la idea de “economía social de mercado”, un consenso entre sectores opuestos que priorizó el futuro común por encima de las diferencias ideológicas.
Como señalaba Anthony Giddens, la euforia neoliberal desatada tras la caída del Muro de Berlín en 1989 generó la ilusión de un progreso automático. Surgieron “héroes” en el mundo de los negocios que fueron objeto de admiración global, pero muchos terminaron estrellados, arrastrando a sus compañías y a miles de inversores. La enseñanza que nos deja la historia: los liderazgos mesiánicos y las recetas mágicas suelen ser tan frágiles como el fervor pasajero de una hinchada.
Argentina debería inspirarse en esas experiencias y animarse a construir una nueva vía de entendimientos, un espacio inclusivo que no se alimente de la destrucción del adversario, sino de la búsqueda de coincidencias. Esa vía no significa tibieza, sino madurez: aceptar que nadie tiene toda la razón y que, para avanzar, todos deben ceder un poco.
La madurez llegará el día en que comprendamos que ningún líder, por brillante que sea, puede solo. El verdadero triunfo no es ganar un Mundial ni bajar la inflación durante unos meses, sino aprender a sostener un rumbo con responsabilidad, esfuerzo y compromiso.
A veces es preferible ceder algo de nuestras ideas para construir consenso y alcanzar lo más parecido posible a lo que imaginamos. Si la Argentina no lo entiende, el camino será la soledad. Y en esa ruta, solo nos quedará decir: que Dios nos ayude.